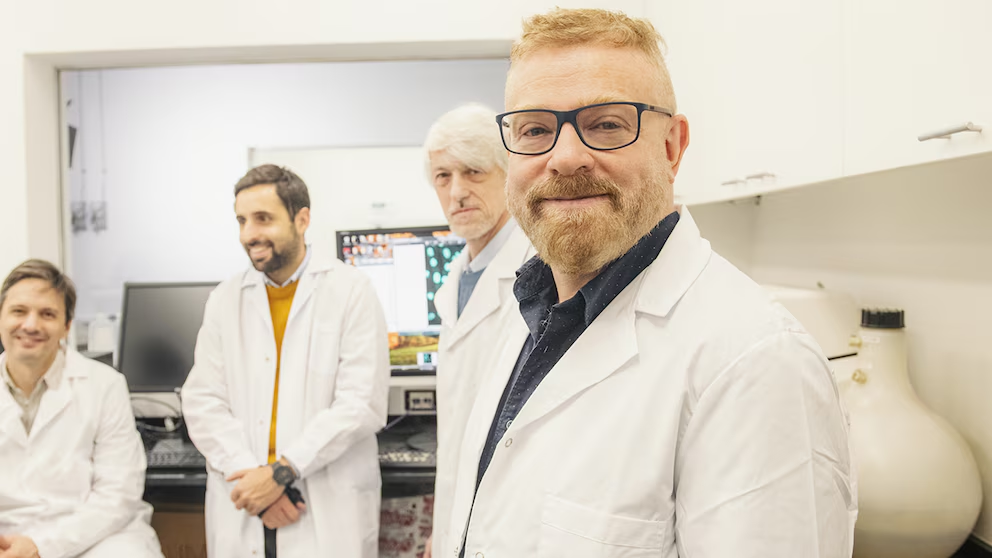SOCIEDAD: Mi primera vez fue un desencanto, pero supe que el sexo se aprende

En el Autocine de Villa Gesell vimos Susan y Jeremy, una historia de amor entre una chica que tomaba clases de danza y un chico que tocaba el cello. Fue en febrero de 1976 y lo único que recuerdo de esa película es una escena: en un micro, Susan le decía a Jeremy, después de la primera vez: “Anoche sentí que volaba”. Yo no tenía nada que ver con esa adolescente norteamericana, salvo, tal vez, algo en el pelo. Sin embargo, l a frase se me clavó como un mandato universal. Traduje: “La primera vez volás”.
El noviazgo había empezado ese febrero, con los primeros besos, las primeras caricias robadas a la intemperie, debajo del cielo negro, cuando los interiores aún nos estaban vedados. Las pieles erizadas y unas ganas tremendas de fusionarnos, de ser simbióticos, uno solo.
La ropa, fina armadura protectora en esas noches frías del verano atlántico, era la única frontera entre esas ganas y la vergüenza de nuestros cuerpos escondidos. El dolor punzante de la separación hasta mañana se repetía, invariable.
No recuerdo cuándo apareció el miedo, salvo por un detalle: mi mano que detiene su mano cuando una voz (¿la de Pepe Grillo?) me dice es demasiado. Nunca supe si era un sentimiento compartido o solo mío, por ser mujer. De todos modos, hacer el amor, en ese verano del 76, era algo lejano, teníamos 14 años y no estábamos preparados. Había tiempo para despegar.
Pero: ¿qué significaba vola r a mediados de los 70? Era un verbo ultra connotado. Sobreadaptado. O sobreadaptados éramos nosotros, chicos porteños de clase media y colegios progres, hijos de la generación de los 60. Mi mamá fue de las primeras camadas de psicología de la UBA. Usó pantalones a los 19, para escándalo de los vecinos de Floresta. Los amigos de mis padres eran artistas, profesionales, de vanguardia. Entonces, ¿a qué oponerme? ¿cuál era la pelea que debía dar?
El mensaje adulto sonaba así: disfrutá, soltate, liberate. Un megadiscurso cultural apuntaba en esa dirección: leíamos El Principito y Juan Salvador Gaviota, escuchábamos Volare en la versión de Rita Pavone. Desde el rock nacional, Los Gatos pedían: viento, dile a la lluvia, que quiero volar y volar . La banda sonora de ese verano del 76, Polifemo, de David Lebon, gritaba: “¡Suéltate, rock and roll!”. Hasta el tango ordenaba: Vení, volá, sentí . ¿Contra eso me peleaba? ¿A cierta cantidad de goce imperativo opuse dosis iguales de displacer voluntario?
¿Pude ser tan tonta, tan de libro?
Otoño del 76. En el secundario me aburro y es mi cabeza la que vuela. Las profesoras explican temas que no me interesan y yo dibujo corazones en un cuaderno esperando, ansiosa, el último timbre: él viene a buscarme.
Vamos a caminar abrazados siete cuadras del colegio a mi casa para encerrarnos en mi cuarto y besarnos y acariciarnos y explorarnos toda la tarde. Vamos a escondernos en nuestra baticueva y esperar que nunca sea hora de decirnos hasta mañana. Las manos desabrochan botones, bajan cierres, desanudan lazos. La ropa se suelta, se despega del cuerpo. Mis piernas de pollera corta rozan los jeans que él nunca se saca. Entonces voy a decirle: todavía no.
Mientras tanto, lo que se vivía y se respiraba en las calles de Buenos Aires era pura represión. El verbo volar invertía su signo y, como en Lo ominoso de Freud, se cargaba de connotaciones negativas. El peor ejemplo, el más límite: los vuelos de la muerte, en los que los militares arrojaban al agua los cuerpos de los desaparecidos. El 24 de marzo del 76, el día del golpe, mataron a uno de mis primos, hicieron desaparecer su cuerpo. No lo supe hasta mucho tiempo después. En los meses siguientes, amigos, primos, tíos, amigos de amigos “volaban” a Brasil, México, España, Israel.
Miro una foto de la que yo era entonces, y veo a una chica seria, triste, preocupada (y algo romántica). Una paradoja: el discurso liberador me resultaba represivo.
De ahí, tal vez, mi “deseo de miriñaque”, esa otra armadura que protegía los cuerpos femeninos del exterior y que usaban debajo de sus polleras, como símbolo del cinturón de castidad, las heroínas de las novelas que leía a los 14, 15 años: Madame Bovary, Anna Karenina, Margarita Gautier.
Ellas sí que sabían sufrir.
A su imagen y semejanza, quería ser una mujer del siglo XIX, quizás como una escapatoria a tanto embrollo insalvable.
Otro elemento sumó confusión: las drogas. El mandato de “volar” se transformaba en el dolor de la caída en picada y el ruido de la cabeza que se estampa contra el piso de cemento. Ejemplos, lejanos y cercanos, abundaban alrededor: una estrella de rock, la hija de unos amigos de mis padres … Y un libro terrible, Pregúntale a Alicia, sobre una adolescente yanqui que no podía salir del círculo infernal de la droga. Como en Ícaro, volar era caer. Sin embargo, protegida de esos mundos tremendos (nada de todo eso me pasaba a mí), seguía manteniendo la ilusión de que la primera vez, fija, volaba. Y enseguida sobrevenía el miedo. ¿A la caída o al goce?
Hubo otras primeras veces, antesala del debut sexual, que compartimos. El había sido testigo de mi primera borrachera, en una fiesta en el Año Nuevo de 1976. Y en invierno, con él fui a mi primer concierto de rock: el 6 de agosto, Spinetta presentaba Durazno sangrando en el Luna Park. En ese recital me pregunté si las chicas que agitaban las cabezas como endemoniadas y revoleaban sus remeras, subidas a caballito de los chicos que las sostenían, sentían lo que estaban haciendo, o fingían.
¿Se trataba de una actuación?
Algo era seguro para mí, que era tan tímida: esas chicas voladoras la pasaban bomba en la cama. Nada las asustaba.
En cambio, yo tenía terror. Era una montaña de miedo que ocultaba el deseo y le hacía sombra. Lo invisibilizaba, crecía hasta aplastarlo. Entonces, en esas tardes de besos y caricias exploratorias, sobrevenía el dolor de panza. Me duele la panza era el límite que la montaña de miedo interponía entre el deseo y yo. O entre él y yo, porque no había palabras para decir el miedo.
El amor se llenaba de silencios. Y de palabras escritas, nunca dichas.
Amorosas cartas con dibujos de noches estrelladas y declaraciones ardientes. El quería, lo decía. ¿Y yo? ¿Cuándo iba a llegar “mi momento”?
Mis amigas tampoco hablaban de sus temores, sino de tamaños, me hizo esto, me tocó o no me tocó. Fui aprendiendo que sobre el sexo, las mentiras son la constante.
El verano siguiente, en alguna vereda alta de Gesell, debutamos con Borges (El libro de arena). La literatura fantástica y la ciencia ficción del siglo XX, nuevas vías de escape, reemplazaban las novelas decimonónicas de heroínas histéricas y sufrientes con las cuales me identificaba. Vuelvo a mirar la foto de aquella chica que era yo: ¿y si esa languidez, esa expresión melancólica, fueran también actuación, una pose algo fingida para acomodarme a los tiempos?
Otoño del 77. En la calle, en la ciudad, otros miedos reales. Esperar el colectivo en una esquina a las tres de la mañana y ver pasar los Falcon verdes. A veces, el Falcon paraba y dos tipos se bajaban, hacían preguntas capciosas (¿ellos olían el miedo?), nos verían muy pichis, semillitas de perejil, nadas. Y seguían su ruta.
Nunca me voy a olvidar de la cara de mi madre esa noche a la salida del Luna Park. Había ido a buscarme en lugar de mi padre, que había tenido su primer ataque de arritmia y estaba internado. Allí, para su sorpresa y espanto, ella vio cómo los camiones de la policía cargaban manadas de adolescentes de pelo largo, una escena a la que absurdamente nos habíamos acostumbrado, la contracara de los Hare Krishna vendiendo revistas y consejos para “volar” a la India, a la entrada de los recitales.
A veces, él se cansaba de esperarme. Nos peleábamos, nos alejábamos.
Pero no aguantábamos y volvíamos “enteros”. Queríamos compartir esa primera vez, la más importante, la que carga con todos los pesos. Con todas las mitologías. Para los varones, la performance, la potencia, el ingreso al mundo adulto, el ritual iniciático que promueven muchos padres (las prostitutas atesoran más secretos de confesión que los curas). Para las mujeres, el dolor y la pérdida de la virginidad (antes o después del matrimonio, la medida de los milenios cristianos), que arrastra tantos fantasmas. Sin embargo, nada de eso, supuestamente, nos afectaba. Los nidos progres debían dejarnos ajenos a cuestiones consideradas anacrónicas. Para una adolescente como yo, pasar la primera vez era ingresar al mundo cool de las piolas, las sueltas, las experimentadas (y experimentar era un verbo tan connotado como volar). Sin embargo … El tiempo vuela, y estamos en la primavera del 77. Mi mamá me acompañó a la ginecóloga y hace un mes que tomo pastillas anticonceptivas.
No hay peligro de embarazo. No existe el sida y las enfermedades venéreas son, suponemos, males de prostíbulo. Hay un pacto cómplice entre nosotras que excluye a mi padre celoso (él había sido un músico de ideas avanzadas, pero yo era una hija).
Mi momento llegó. El deseo, creo, superó al miedo.
¿Qué pasa entonces para que aquella primera vez, después de un recital de MIA, en el teatro Santa María de Buenos Ayres, esa chica y ese chico, despojados de toda armadura, en la cama de él, sientan tal desencanto? O mejor dicho: ¿cómo podría haber sido de otra manera? Nosotros dos, vírgenes, ahí, desnudos, en ese cuarto, no sabíamos muy bien qué hacer. Por dónde empezar. Improvisamos. Acaso si hubiera sido más suelta, como las chicas que agitaban sus cabezas en los recitales, si les hubiera hecho caso a mis mayores, habría sentido que volaba. Pero esa noche de la primavera del 77, no volé.
Ahora veo las cosas de modo diferente. Como la memoria traza un dibujo caprichoso del pasado, y en ese acto lo constituye, quizás esa noche cumplí con el verdadero mandato. Porque: ¿quién dijo que la primera vez fue hecha para disfrutar? La primera vez existe para cruzar una barrera tautológica: la pérdida del miedo a la primera vez.
Reconstruyo la escena de otra manera: una chica y un chico de 16 años desnudos en una cama. Vienen de un recital. Hace casi dos años que están juntos. Fueron y volvieron.
Esta noche, arden. No saben qué hacer.
Improvisan. El desencanto los envalentona y los alienta a seguir intentando. Después de todo, es solo la primera vez. Segundas partes serán buenas. Y no habrá dos sin tres. Pienso: cuánta razón tenía mi madre cuando el día después me dijo que no me preocupara, que el sexo también se aprende, que el tiempo, y todo lo demás.Fte.clarin.